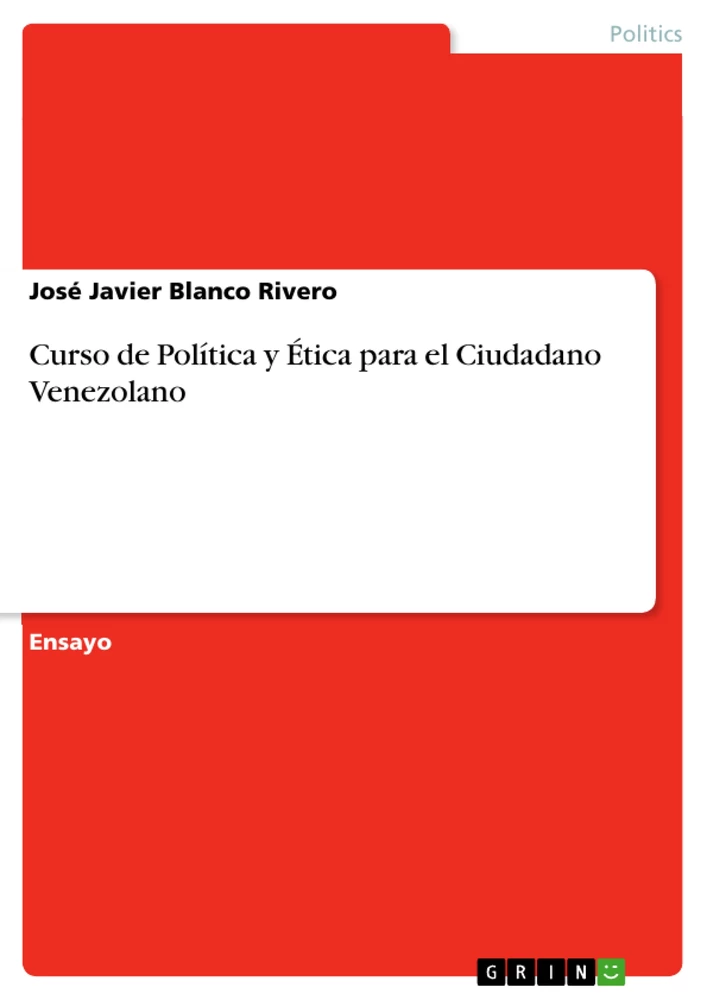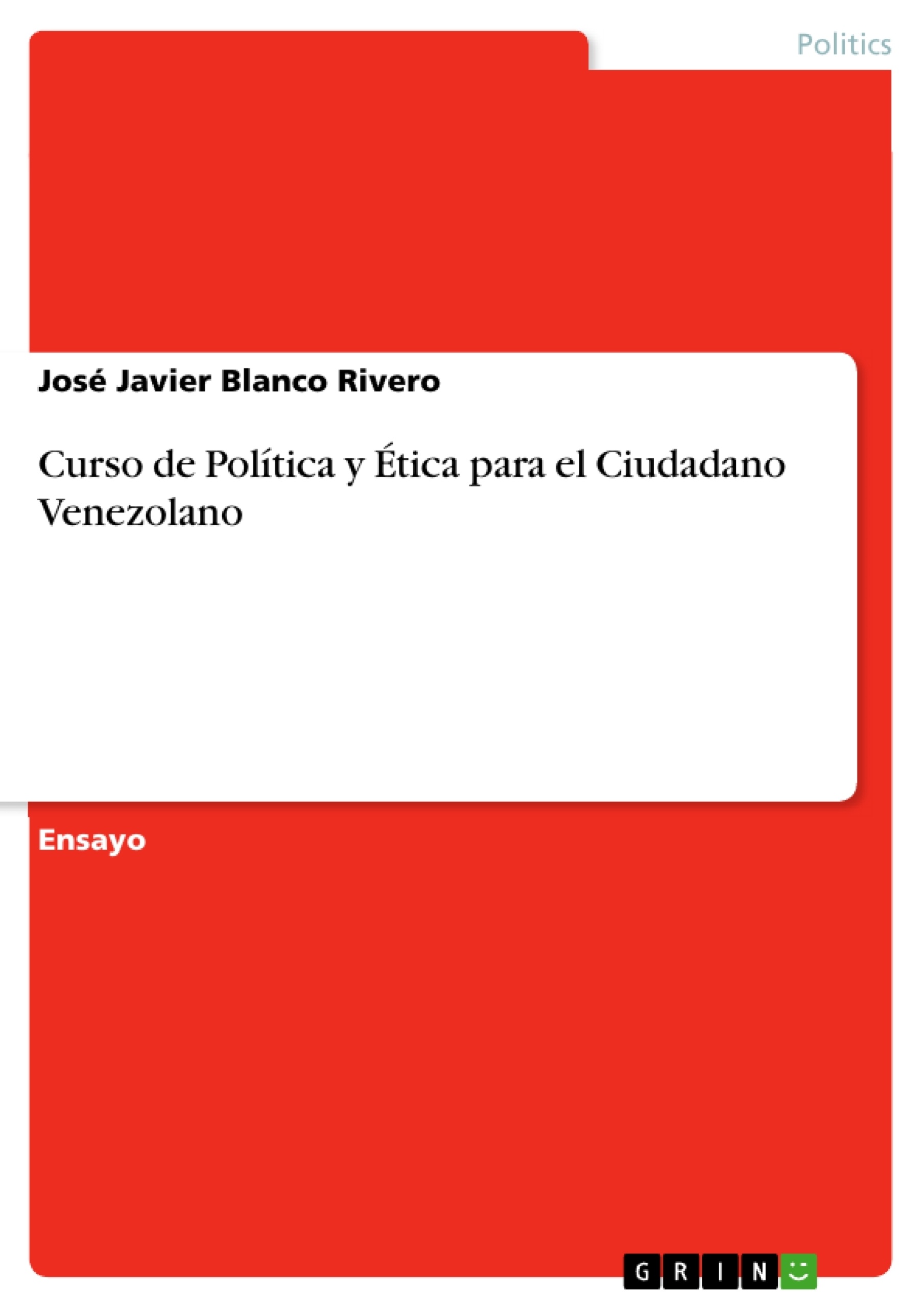El Curso de Política y Ética para el Ciudadano Venezolano es un breve ensayo cuyo propósito es brindarle, tanto al estudiante universitario como al ciudadano común, un conjunto de herramientas analíticas que le permitan pensar lo político por cuenta propia. Por tanto, más que pretender atiborrarle con definiciones y referencias a las obras de autoridades en las ciencias y en la teoría política, la intención del autor es mostrarle al público lo político en su ambigüedad y contingencia. No sólo es menester dar a conocer y hacer explícitos los principios que fundamentan un orden democrático liberal, sino también mostrar sus paradojas, sus problemas y sus callejones sin salida. No sólo se trata de enfatizar -como se suele hacer con frecuencia- la importancia de una conducta orientada éticamente en el ámbito de lo público para el buen funcionamiento de una democracia vigilante y deliberativa, sino también poner sobre el tapete que la moral y la ética varían con el tiempo y que no son homogéneas, pues difieren también según los estratos sociales. En consecuencia, esperar una regulación ética de la sociedad y de la política es un proyecto problemático, con pretensiones hegemónicas, y quizás también, no poco utópico. El objeto que se persigue con este trabajo es empoderar al ciudadano, en el sentido de hacerle consciente de que en la medida en que cambie sus conductas y preferencias, los políticos también cambiarán; y es de esta forma como el ciudadano puede tomar el control sobre lo público, disciplinando al político demagogo al ser capaces de reconocer tanto los peligros de esas prácticas para la democracia, como lo que verdaderamente se puede lograr políticamente. Esta combinación de métodos y objetivos hacen del Curso que el lector tiene en sus manos, a la vez un manual introductorio como una obra de teoría política.
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POLÍTICA
¿Qué es la política?
¿Cuáles son los fines de la política?
¿Qué es el poder?
¿Qué es la libertad?
¿Qué es la justicia?
¿Cuál igualdad?
Individuo y comunidad
¿Qué se puede esperar de la política? –ó los límites de la política
CAPÍTULO 2 LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA
Principios e instituciones de la democracia
La soberanía popular y sufragio universal
La división de poderes y la formación de poderes públicos independientes
La constitución y el Estado de derecho
Los procesos de democratización y desdemocratización. El modelo teórico de Charles Tilly
Democracia y economía: un matrimonio complicado
Democracia y educación: una alianza imprescindible
CAPÍTULO 3 ÉTICA Y CIUDADANÍA
La ciudadanía en tiempos modernos
Dimensiones de una ética ciudadana en la modernidad
CAPÍTULO 4 LA CULTURA POLÍTICA EN VENEZUELA Y SUS TARAS
Las praxis
El paternalismo
El apadrinamiento
El clientelismo
El nepotismo
Los discursos
El bolivarianismo
El cesarismo democrático
Civismo contra militarismo
Marxismo, socialdemocracia y socialcristianismo
El pragmatismo
El socialismo del siglo XXI
CONCLUSIONES